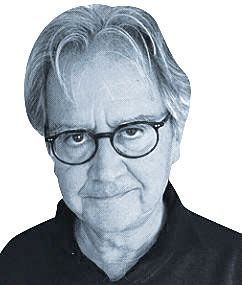Que no nos engañen: las llaman eufemísticamente «macrogranjas», pero son en realidad fábricas de carne para el consumo humano.
Factorías cárnicas donde los animales pasan buena parte de su vida, si no toda, encerrados en pequeñas jaulas que apenas les dejan moverse ni volverse siquiera para mirar a la cría que acaban de dar a luz.
Se trata de condiciones de confinamiento extremo, acompañadas a veces de mutilaciones como la amputación de rabos, cuernos o picos para que no se muerdan, agredan o picoteen. ¡Tal es el estrés que sufren!
¿Puede alguien imaginarse que la carne de animales criados -es un decir- en esas condiciones es equivalente en calidad a la de aquellos otros que disfrutan de espacio suficiente y pueden respirar el aire puro y ver el sol en algún momento de sus vidas?
El historiador israelí Yuval Noah Harari, autor de Sapiens: de animales a dioses califica a la ganadería industrial como «uno de los peores crímenes de la historia».
Lo más escandaloso es que muchos gobiernos subsidien un sistema de producción ganadera orientado sobre todo hacia la exportación mientras han ido desapareciendo una tras otras las pequeñas explotaciones.
Según un estudio de la ONG Friends of the Earth y la fundación alemana del partido ecologista que lleva el nombre del escritor Heinrich Böll, entre 2015 y 2020 el sector recibió además 478.000 millones de dólares de fondos de inversiones y de pensiones, de bancos y otras entidades, sobre todo en EEUU y la Unión Europea.
¿Cómo sorprenderse de que con tan generosas ayudas, la ganadería intensiva o industrial disponga de un poderoso lobby que la defienda de las críticas de las organizaciones ecologistas?
Pues no se trata solo de las torturas de todo tipo diariamente infligidas a los animales destinados al sacrificio para el consumo humano.
La ganadería industrial, cuyo objetivo es engordar los animales lo más rápidamente para conseguir el máximo beneficio -el de unos pocos- en el menor plazo posible, causa también enormes daños al planeta y a quienes en él vivimos.
Ese tipo de ganadería hace uso de enormes cantidades de fertilizantes, además de pesticidas y de antibióticos, que generan a su vez multirresistencias bacterianas.
La contaminación de los acuíferos por la filtración de los nitratos de los purines -los excrementos mezclados con el agua-, el incremento del efecto invernadero por las emisiones de CO2 de origen animal y la deforestación para la producción de piensos son otras tantas consecuencias nefastas.
Tienen por lo tanto pleno sentido las declaraciones del ministro español de Consumo, Alberto Garzón, al diario británico The Guardian en las que criticaba a las mal llamadas «macrogranjas» y defendía, por el contrario, la ganadería tradicional.
El hecho de que otros miembros del Gobierno y políticos socialistas -no hablemos ya de la oposición- se hayan distanciado de sus palabras solo se explica por la hipocresía, la cobardía y la inconsecuencia cuando hablan de luchar contra el cambio climático.
Como dice el ministro Garzón, en beneficio no solo de nuestra salud, sino del futuro del planeta, hay que comer menos carne y que la que consumamos sea al menos de buena calidad y no de animales estresados o torturados como la que sale de esas supuestas granjas.
*Periodista